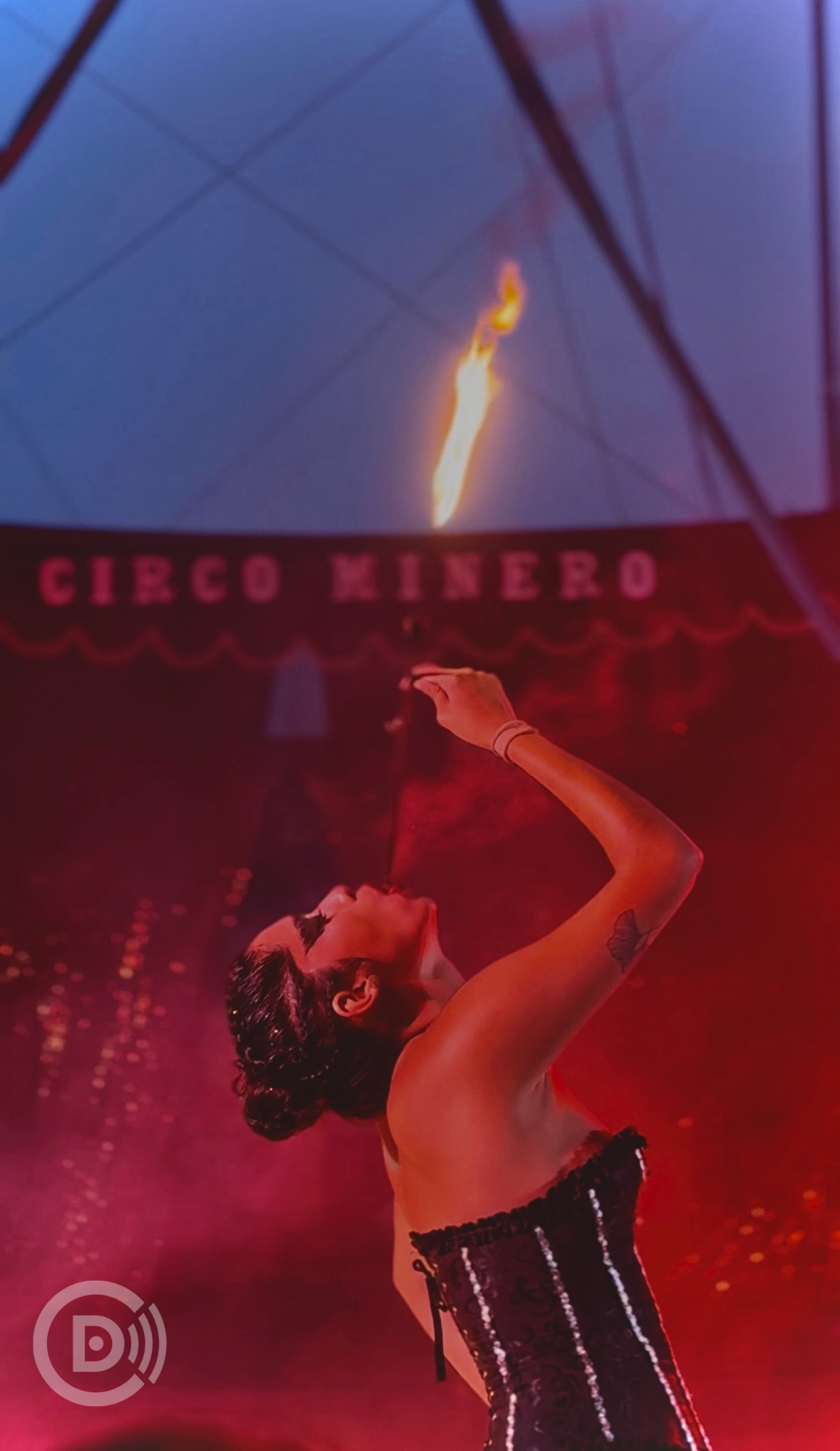Tomás Alzamora y el cine como acto de resistencia local
Criado en San Carlos, Chile. Director de cine, guionista, montajista y rapero chileno, Tomás Alzamora ya había llamado la atención con La mentirita blanca, su ópera prima. Hoy regresa a las pantallas con Denominación de Origen, una película que, sin proponérselo del todo, ha generado conversaciones profundas sobre pertenencia, patrimonio y orgullo popular
Por Sebastian Alfaro
Estrenada el 24 de abril de 2025, la película ha captado la atención tanto del público nacional como internacional. Basada en un hecho real ocurrido en 2018, cuando San Carlos perdió el reconocimiento a la mejor longaniza de Chile en favor de Chillán. La cinta combina humor y crítica social para contar la lucha de una comunidad por preservar su patrimonio cultural.
Con un elenco mayoritariamente compuesto por actores no profesionales de San Carlos, la película ha sido galardonada con premios como el del Público en el Festival Internacional de Cine de Valdivia y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI).

Conversamos con Alzamora para conocer cómo nació esta obra y qué ha significado para él y para su comunidad.
Esta historia de la película se basa en un suceso real de nuestro país. ¿Qué elementos de la historia verdadera le hicieron “clic” como para decir: “De esto puedo sacar una película”?
“Los primeros elementos, creo, son mi pueblo, las calles de San Carlos, su gente, los rostros, las expresiones, las palabras. Siempre admiré eso. Cuando empecé a estudiar cine, soñaba con volver a filmar en San Carlos. Empecé a mirarlo con otros ojos, y todo me parecía cinematográfico. El clic definitivo fue en 2018, cuando nos quitaron el premio a la mejor longaniza de Chile. Fue chistoso, como si ya no nos pudieran dejar ni lo único bueno que hacíamos. Ahí dije: “Aquí hay una película. Hay algo entretenido que contar”.
Luego tomé distancia y empecé a reflexionar sobre la identidad. Desde niño cargaba con eso de que cuando decía “soy de San Carlos”, siempre tenía que ubicarlo geográficamente: “Está al lado de Chillán”. Como si San Carlos no existiera por sí mismo, como si no estuviera en el mapa.
Entonces tomé todos esos elementos y empecé a construir esta historia. La longaniza es también un símbolo patrimonial y gastronómico de nuestro pueblo. Hay más carnicerías y fábricas de longanizas que farmacias. Es un alimento que se produce y consume mucho, y con tres lucas puedes alimentar a diez personas en una sala de fútbol o en un bautizo. Y algo que también influyó bastante en el proceso fue el contexto político: el proceso constituyente. Justo estaba escribiendo el guión mientras todo eso ocurría. Así que sí, esos fueron algunos de los elementos que empezaron a dar forma a esta película”.
¿Cómo reaccionó la comunidad de San Carlos? ¿Ha tenido alguna respuesta o anécdota que lo haya marcado?
“Sí, hay un montón de gente que se me acerca a diario. Lo del gremio cecinero fue algo que me impactó profundamente. El otro día salió en el diario que las ventas estaban subiendo, que estaban viendo caras nuevas en San Carlos, gente que pasaba a comprar longaniza. Y eso para mí ha sido muy fuerte.
Ya lo intuía un poco, pero esto me deja aún más claro el poder que tiene la cultura, el arte, como agente movilizador. A veces se subestima, se dice “Ah, la cultura, el cine”, como si no importara. Pero acá está movilizando a una ciudad, a una comunidad, incluso al país. Las funciones están agotadas en muchos rincones de Chile.
Ese ha sido uno de los puntos más fuertes que ha generado la película.
Y lo otro que me ha emocionado mucho es cuando se me acercan jóvenes estudiantes de cine o audiovisual. Me abrazan, con los ojos llorosos, diciéndome que este es el tipo de cine que siempre soñaron hacer. Que estaban desmotivados y descontentos con el cine chileno, y que esta película les vino a refrescar todo.
Y, bueno, también a todos los sancarlinos que me abrazan y me dicen: “Don Tomás, muchas gracias por esto”. Ha sido muy lindo el recibimiento de la gente”
¿Qué mensaje busca transmitir la película sobre la importancia de las tradiciones locales en nuestro país?
“No es que haya sido algo 100% intencionado, pero sí está presente esa idea de que hay que abrazar más nuestras tradiciones locales. Creo que hay un problema social en Chile que también se refleja en el cine y en el arte: Da la sensación de que somos muy aspiracionales. Estamos más preocupados por cómo se ve algo, del auto, del máster, de aparentar. De imitar a Estados Unidos, y más encima copiamos mal a Europa.
Y al mismo tiempo, nos enorgullece un poco lo propio: La empanada de pino, el choripán… Se mira en menos, como si fuera algo “huachaca”. Pero son elementos del cotidiano rural y popular, que son parte de nuestra identidad.
La sociedad chilena tiene eso, pero muchas veces está escondido tras una falsa apariencia. Entonces, la película, aunque no es panfletaria, sí te invita a pensar: “Pucha, la empanada de pino igual es nuestra. Somos Chile. El pastel de choclo también. Somos chilenos”. Hay que sentir orgullo por lo que somos y ponerlo en valor, en lugar de andar comiendo McDonald ‘s como si eso fuera mejor”.
He visto que el recibimiento internacional ha sido bastante bueno. ¿Qué crees que le hizo clic a la gente que no es de acá, que no conoce nuestra cultura, pero que aun así encontró una experiencia genial en la película?
“Hay varios elementos que, creo yo, conectan con la gente de distintos países. Uno es el humor. Pensé que era una película chistosa solo para Chile, pero no ha sido así, el humor ha conectado súper bien en todos lados.
Lo segundo es el tema de la organización comunitaria. Aunque suene cliché, la frase “La unión hace la fuerza” funciona en todo el mundo. La organización de los vecinos en torno a cualquier causa, armar una cancha, hacer un pozo, organizar un bingo o una completada es un sentimiento que traspasa fronteras.

Y otra cosa que he notado es la identificación con la marginalización de los pueblos pequeños frente a las grandes ciudades. En Argentina, por ejemplo, me decían: “Che, estos somos nosotros. Nosotros nos estamos peleando por el dulce de leche con la ciudad grande, y acá quedamos nosotros”.
Esa sensación también ocurre en Europa, donde está el pueblo grande y las pequeñas comunidades alrededor, y uno se da cuenta de que la centralización es un fenómeno mundial.
Es como si Chile estuviera a la sombra del mundo, y al mismo tiempo, hay muchos otros países que están a la sombra de Chile.
Entonces, creo que esa sensación de estar relegado, de ser parte de una comunidad que resiste desde lo local, es muy universal. Y por eso la película ha logrado conectar en distintos territorios.
Denominación de Origen no solo se ha posicionado como una obra cinematográfica destacada, sino también como un reflejo de las luchas y aspiraciones de pequeñas comunidades que, a través del cine, encuentran una voz para defender su identidad. Tomás Alzamora, con su mirada crítica y su apego a sus raíces, ha logrado conectar con una audiencia más allá de las fronteras nacionales, demostrando que las historias locales tienen un poder universal. Así, la película no solo reivindica un trozo de Chile, sino que invita a reflexionar sobre el valor de lo nuestro, lo cercano y lo que realmente define quiénes somos”.